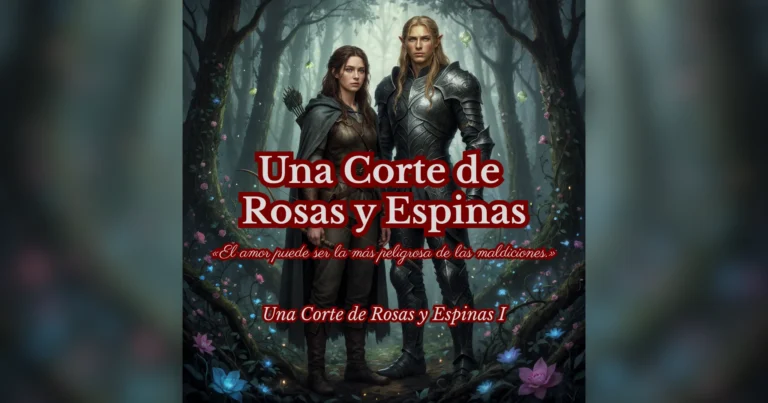Una corte de Rosas y Espinas
Una corte de rosas y espinas I
«El amor puede ser la más peligrosa de las maldiciones.»
Capítulo III
Una corte de Rosas y Espinas
Una corte de rosas y espinas I
Capítulo III…
La nieve pisoteada que cubría el sendero hacia la aldea estaba manchada de negro por el paso de los carros y los caballos. Elain y Nesta hacían chasquear la lengua y ponían caras raras mientras trataban de esquivar las partes más asquerosas cuando caminábamos. Sabía por qué estaban ahí: las dos vieron las pieles que yo había doblado para meter en el morral y habían cogido sus capas.
No me molesté en hablarles, así como ellas no se habían dignado a dirigirme la palabra desde la noche anterior, aunque Nesta se había despertado al amanecer y se había puesto a cortar leña. Con toda probabilidad porque sabía que yo vendería las pieles en el mercado y que, por lo tanto, volvería a casa con dinero en el bolsillo. Las dos me siguieron por el camino solitario que describía su curso a través de los campos cubiertos de nieve hasta la aldea ruinosa.
Las casas de piedra de la aldea eran idénticas y aburridas, más tristes aún bajo la luz tétrica del invierno. Pero era un día de mercado, lo cual significaba que el pequeño espacio cuadrado en el centro de la aldea estaría ocupado por todos los vendedores que se hubieran atrevido a salir en esa fría mañana.
Una calle antes, flotó hasta nosotras el olor de la comida caliente: aromas que colgaban en el borde de mi memoria, llamándome. Elain dejó escapar un gemido suave detrás de mí. Especias, sal, azúcar…, sabores muy poco frecuentes en nuestra aldea, absolutamente fuera de nuestro alcance.
Si me iba bien en el mercado, tal vez tendría suficiente dinero como para comprar algo delicioso. Abrí la boca para sugerirlo, pero en ese momento giramos una esquina y casi tropezamos unas con otras al detenernos.
—Que la Luz Inmortal brille sobre vosotras, hermanas —dijo la joven de túnica pálida que estaba de pie cortándonos el paso.
Nesta y Elain hicieron ruidos de desaprobación; yo dejé escapar un suspiro. Lo último que necesitaba era que los hijos de los benditos estuvieran en la aldea, irritando y molestando a todo el mundo. En general, los ancianos de la aldea les permitían quedarse durante unas pocas horas, pero la sola presencia de esos tontos fanáticos que seguían adorando a los altos fae ponía nerviosos a todos. A mí también. Hacía tiempo, los altos fae habían sido nuestros señores, no nuestros dioses. Y no habían sido amables, por cierto.
La joven extendió sus manos blancas como la luna en un gesto de bienvenida; un brazalete de campanillas de plata —plata de verdad— le tintineaba en la muñeca.
—¿Tenéis un momento para oír la palabra de los benditos?
—No —gruñó Nesta, ignorando las manos de la joven y empujando a Elain para que siguiera adelante—. No tenemos un momento.
El pelo oscuro y suelto de la joven brillaba en la luz de la mañana, y la cara limpia, fresca, se le abrió en una preciosa sonrisa. Había otros cinco acólitos tras ella, todos jóvenes, mujeres y varones, con el cabello largo, sin cortar; todos buscaban a quien los escuchara en el mercado.
—Un momento solamente —dijo la mujer, y volvió a ponerse en el camino de Nesta.
Era impresionante, realmente impresionante, ver a Nesta enderezarse hasta quedar recta como un clavo, lanzar los hombros hacia atrás y mirar a la joven acólita como una reina sin trono.
—Ve a recitar tus estupideces de fanática a los tontos. No vas a encontrar posibles conversos por aquí.
La muchacha se estremeció, y una sombra pasó por sus ojos marrones. Yo contuve mi lengua. Tal vez no era la mejor manera de tratar con ellos: se podían convertir en una tremenda molestia cuando se sentían agredidos verbalmente…
Nesta levantó una mano y deslizó la manga del abrigo hacia atrás para mostrarle el brazalete de hierro. El mismo que usaba Elain; se habían comprado dos iguales hacía ya años. La muchacha jadeó, los ojos muy abiertos.
—¿Ves esto? —siseó Nesta mientras daba un paso adelante. La muchacha retrocedió—. Es lo que tú también deberías llevar. No unas campanitas de plata para atraer a esos monstruos inmortales.
—¿Cómo te atreves a usar esa horrible afrenta que ofende a nuestros amigos inmortales…?
—Vete a predicar a otra aldea —escupió Nesta.
Dos esposas de granjeros, bonitas y regordetas, pasaron despacio en su camino al mercado, una del brazo de la otra. Cuando se acercaron a los acólitos, las caras se les torcieron en muecas de disgusto.
—Puta amante de los inmortales —susurró una. Yo no estaba en desacuerdo.
Los acólitos guardaron silencio. La otra aldeana —lo bastante rica para llevar un collar de hierro forjado alrededor del cuello— entrecerró los ojos, el labio superior encogido para mostrar los dientes.
—¿No entendéis, idiotas, lo que nos hicieron esos monstruos en todos estos siglos? ¿Lo que siguen haciéndonos por diversión, cuando consiguen salirse con la suya? Os merecéis el final que vais a tener en las tierras de los inmortales. Tontos y putas…, todos vosotros.
Nesta asintió y miró a las mujeres mientras ellas seguían su camino. Le dimos la espalda a la joven que continuaba de pie frente a nosotras, y hasta Elain hizo una mueca de desagrado.
Pero la joven tomó aire, serenó el gesto de su cara, y dijo:
—Yo también viví en esa ignorancia hasta que escuché la palabra de los benditos. Crecí en una aldea muy parecida a esta, tan amarga y tétrica como esta. Pero hace un mes, una amiga de mi primo fue a la frontera; era nuestra ofrenda a Prythian y ellos la aceptaron. Ahora vive en medio de riquezas y comodidad, es la novia de un alto fae, y también puede pasaros a vosotras si os tomáis un momento para…
—Seguramente se la comieron —dijo Nesta—. Por eso no volvió.
O peor, pensé yo, si es que realmente había habido un alto fae involucrado en sacar a una humana de nuestro mundo y llevarla a Prythian. Nunca había visto a los crueles altos fae de aspecto humano que mandaban en Prythian ni a los inmortales que ocupaban sus tierras, con sus escamas y alas y brazos largos, delgados, capaces de arrastrar a cualquiera muy abajo, lejos de la superficie, en los estanques olvidados. Yo no sabía cuál de esos dos destinos era peor.
La cara de la muchacha se puso tensa.
—Nuestros amos benevolentes no nos harían daño, eso nunca. Prythian es una tierra de paz y riqueza. Si alguna de vosotras tiene la bendición de recibir la atención de uno de ellos, será feliz cuando viva allí.
Nesta puso los ojos en blanco. Elain miraba hacia el mercado, allá delante, a las aldeanas que también miraban. Era el momento de marcharnos.
Nesta abrió la boca de nuevo para decir algo, pero rápidamente me metí entre las dos y observé la capa celeste, las joyas de plata, la limpieza profunda de esa piel. Ni una marca, ni una arruga.
—Estás peleando una batalla que ya está perdida —le dije a la chica.
—Una causa justa. —La joven brillaba en su beatitud.
Empujé despacio a Nesta para que siguiera adelante y le respondí a la acólita:
—No, no es una causa justa.
Sentía la atención de los acólitos fija en nosotras cuando entramos en la plaza del mercado, aunque no me volví para mirarlos. Muy pronto se irían a predicar a otra aldea. Nosotras tendríamos que dar un largo rodeo para no encontrarnos con ellos a la vuelta. En cuanto estuvimos lejos, miré a mis hermanas por encima del hombro. La cara de Elain seguía muda en una mueca, pero los ojos de Nesta estaban furiosos, los labios apretados. Me pregunté si no volvería atrás, buscaría a la muchacha y se pondría a pelear con ella.
No era mi problema, no en ese momento.
—Nos vemos aquí dentro de una hora —dije, y no les di tiempo a que me siguieran. Me deslicé hacia la plaza llena de gente.
Me llevó poco rato pensar en mis tres opciones. Estaban mis dos compradores de siempre: el curtido zapatero remendón y el sastre de ojos agudos que viajaban al mercado desde un pueblo cercano, y la desconocida: una montaña de mujer sentada en el borde de nuestra fuente destruida, sin carro ni puesto propio, pero con aspecto de ser la reina en una corte. Marcada por las armas que llevaba y las cicatrices que mostraba, era fácil saber qué era: una mercenaria.
Sentí los ojos del zapatero y del sastre sobre mí, y tuve la sensación de que fingían desinterés pero miraban con atención mi morral. De acuerdo…, ahora sabía cómo sería esa jornada.
Me acerqué a la mercenaria, cuyo cabello grueso, oscuro, le llegaba al mentón. La cara quemada por el sol parecía de granito y los ojos negros se le entrecerraron un poco cuando me vio. Ojos muy interesantes…, no solo un tono de negro sino… muchos, con pintas marrones que brillaban entre las sombras. Empujé contra esa parte inútil de mi mente el instinto que me hacía pensar en color y luz y forma, y mantuve los hombros hacia atrás mientras ella me juzgaba como una amenaza potencial o quizá una potencial empleadora. Las armas que llevaba —brillantes y llenas de maldad— eran suficientes para hacerme tragar saliva. Y para detenerme a medio metro de distancia.
—No cambio mercancía por mis servicios —dijo ella. La voz tenía un acento que yo no había oído antes—. Solo acepto monedas.
Algunos aldeanos trataron de no parecer demasiado interesados en nuestra conversación, especialmente cuando yo dije:
—Entonces, en este lugar no vas a tener suerte.
Ella era enorme, incluso cuando estaba sentada.
—¿Qué quieres de mí, niña?
Era difícil saber la edad que tenía, cualquier número entre veinticinco y treinta, pero supuse que yo le parecía una niña por mi aspecto, carcomida por el hambre.
—Tengo una piel de lobo y una de ciervo para vender. Pensé que tal vez querrías comprarlas.
—¿Las robaste?
—No. —Le sostuve la mirada—. Cacé a esos animales. Lo juro.
Ella me recorrió con sus ojos oscuros una vez más.
—Cómo. —No era una pregunta, era una orden. Tal vez era alguien que se había encontrado con otros que no creían que los juramentos fueran sagrados, que las palabras significaran obligaciones. Y tal vez los había castigado como correspondía.
Así que le conté cómo los había matado, y cuando terminé, ella tendió una mano hacia el morral.
—Quiero verlos. —Yo saqué las dos pieles, dobladas con cuidado.
—No mentías sobre el tamaño del lobo —murmuró ella—. No parece un inmortal. —Examinó las dos pieles con ojo experto, pasando las manos sobre ellas una y otra vez. Me dijo el precio.
Yo parpadeé, pero me dominé para no parpadear de nuevo. Estaba pagándome de más…, mucho más.
Ella miró más allá de mí, como a través de mi cuerpo.
—Supongo que esas dos chicas que miran desde el otro lado de la plaza son tus hermanas. Todas vosotras tenéis ese pelo de bronce y esa mirada de hambre. —Sí, claro, las dos seguían tratando de espiar sin que yo las viera.
—No necesito tu lástima.
—No, pero sí mi dinero, y los otros comerciantes están pagando muy barato esta mañana. Todo el mundo está demasiado distraído con esos fanáticos de ojos de vaca que gritan en la plaza. —Señaló con el mentón a los hijos de los benditos, que seguían haciendo sonar sus campanillas de plata y saltando al paso de cualquiera que tratara de llegar al mercado.
La mercenaria sonreía de manera apenas perceptible cuando la miré de nuevo.
—Es tu decisión, muchacha.
—¿Por qué?
Ella se encogió de hombros.
—Alguien hizo lo mismo por mí y los míos una vez, en el momento en que más lo necesitábamos. Supongo que es tiempo de devolver lo que debo.
Yo la miré de nuevo, sopesando su oferta.
—Mi padre tiene algunas tallas de madera que podría darte también…, para que fuera más justo.
—Viajo con poco equipaje. No las necesito. Esto, en cambio —tocó las pieles que
tenía en las manos—, me puede ahorrar el esfuerzo de matar a las presas yo misma.
Yo asentí. Tenía las mejillas calientes mientras ella buscaba la bolsa de monedas dentro del abrigo. Estaba llena… y pesaba mucho, plata y tal vez oro, si es que podía tomarse como indicación el ruido del metal. Los mercenarios solían cobrar buena paga en nuestro territorio.
Este era demasiado pequeño y pobre como para mantener un ejército que vigilara el muro que nos separaba de Prythian, y nosotros, los aldeanos, confiábamos solamente en la fuerza del tratado forjado hacía quinientos años. Pero la clase alta se podía permitir pagar espadas de alquiler, como la de esa mujer, y pedirles que guardaran las tierras que estaban junto al reino de los inmortales. Era una ilusión, un consuelo, como las marcas en el umbral de nuestra puerta. En el fondo, todos sabíamos que contra los inmortales no había nada que hacer. A todos nos lo habían dicho desde el momento en que nacíamos; a todos nos cantaban esas advertencias mientras nos mecían en la cuna, y después con las cancioncitas que se entonaban en los patios de las escuelas. Un alto fae podría convertir los huesos de cualquiera en polvo a cien metros de distancia. Y no lo digo porque mis hermanas o yo hubiéramos visto alguno.
Pero seguíamos tratando de creer que algo, cualquier cosa, funcionaría contra ellos si alguna vez nos los encontrábamos. Había dos puestos en el mercado que se aprovechaban de esos miedos y ofrecían hechizos, encantamientos, chucherías y pedazos de hierro. Yo no podía permitirme comprarlos, y si realmente funcionaban, solo nos habrían concedido un par de minutos para prepararnos. Correr era inútil; pelear, también. Pero Nesta y Elain seguían usando sus brazaletes de hierro cada vez que salían de la choza. Hasta Isaac tenía una pulsera de hierro alrededor de la muñeca, siempre metida bajo la manga. Una vez me había ofrecido comprarme una, pero yo me había negado. Me había parecido demasiado personal, demasiado semejante a una paga, un recordatorio demasiado… permanente de lo que éramos y no éramos uno del otro, fuera lo que fuese.
La mercenaria transfirió las monedas a mi palma y yo me las metí en el bolsillo, un peso tan enorme como la piedra de un molino. No había ninguna posibilidad de que mis hermanas no hubieran visto el dinero, ninguna posibilidad de que no estuvieran preguntándose ya cómo podían convencerme para que les diera algo.
—Gracias —le dije a la mercenaria, tratando de no elevar la voz sin conseguirlo mientras sentía que mis hermanas se acercaban, como buitres que vuelan en círculo sobre un cuerpo muerto.
La mercenaria acarició la suave piel del lobo.
—Unas palabras de consejo, de una cazadora a otra.
Yo levanté las cejas.
—No te metas demasiado profundamente en el bosque. Yo ni siquiera me acercaría al lugar en el que estuviste ayer. Un lobo de este tamaño sería el menor de tus problemas. Me llegan más y más historias que afirman que esas cosas atraviesan el muro.
Un frío helado me bajó por la columna.
—¿Van… van a atacarnos? —Si eso era verdad, tenía que encontrar una forma de sacar a mi familia de ese territorio miserable, húmedo, y trasladarlos a todos al sur, lejos del muro invisible que dividía en dos nuestro mundo, llevármelos antes de que ellos lo cruzaran.
Una vez —hacía mucho tiempo y durante milenios—, habíamos sido esclavos de los señores, los alto fae. Una vez, habíamos creado para ellos civilizaciones gloriosas que se expandían, habían construido todo eso con nuestra sangre y nuestro sudor, habíamos levantado templos para sus dioses salvajes. Una vez, nos habíamos rebelado, en todas las tierras, en todos los territorios. La guerra había sido tan sangrienta, tan destructiva, que pasaron seis reinas mortales hasta que se forjó el tratado que detuvo la matanza de ambos lados y se construyó el muro: el norte de nuestro mundo concedido a los altos fae y los inmortales, que se llevaron su magia con ellos; el sur para nosotros, los humanos, encogidos de miedo, obligados para siempre a arrancar el alimento de la tierra.
—Nadie sabe lo que planean los inmortales —dijo la mercenaria, con expresión pétrea—. No sabemos si el dominio de los altos señores sobre sus bestias se está debilitando o si son ataques dirigidos. Yo fui guardia de un viejo noble que decía que todo había estado empeorando en estos últimos cincuenta años. Hace dos semanas, el hombre se marchó al sur en un bote y me dijo que si era inteligente yo me iría también. Antes de partir, admitió que uno de sus amigos le había dicho que una manada de martax cruzó el muro en mitad de la noche y destrozó la mitad de su aldea.
—¿Martax? —jadeé. Sabía que había distintos tipos de inmortales, que eran tan variados como cualquier otra especie de animales, pero conocía muy pocos por su nombre.
Los ojos de la mercenaria, oscuros como la noche, destellaron.
—Cuerpo alto como el de un oso, cabeza parecida a la de un león y tres filas de dientes más afilados que los de un tiburón. Y malos, más malos que esos tres animales juntos. Dejaron a los aldeanos hechos pedazos, dijo el noble.
Se me revolvió el estómago. Detrás de nosotras, mis hermanas parecían tan frágiles, la piel pálida tan infinitamente fácil de rasgar. Contra algo como un martax no tendríamos ni una oportunidad. Esos hijos de los benditos eran tontos, tontos fanáticos.
—Así que no sabemos qué significan todos estos ataques —siguió la mercenaria —, excepto más pieles para mí y que tú te quedes bien lejos del muro. Sobre todo si empiezan a aparecer los altos fae, o peor, uno de los altos lores. Si aparecen, los martax van a parecer perros a su lado.
Estudié sus manos resecas, agrietadas por el frío.
—¿Alguna vez te has enfrentado a otro tipo de inmortal?
Los ojos de ella se cerraron.
—No es algo que quieras saber, muchacha, no a menos que quieras vomitar el desayuno.
Y tenía razón: me sentía descompuesta, descompuesta y asustada.
—¿Era más letal que el martax? —me atreví a preguntar.
La mujer se levantó la manga del pesado abrigo y dejó al descubierto un antebrazo tostado por el sol, musculoso, poblado de cicatrices enormes, retorcidas. El arco que trazaban era tan similar a…
—No tenía la fuerza bruta o el tamaño de un martax —dijo—, pero su mordisco estaba cargado de veneno… Dos meses me llevó levantarme; cuatro tener la fuerza necesaria para volver a caminar. —Se remangó la pernera de los pantalones. «Hermoso», pensé, aunque el horror me revolvió los intestinos. Contra la piel tostada, las venas eran negras, un negro sólido, una tela de araña que se abría como la escarcha—. El sanador dijo que no se podía hacer nada…, que yo era afortunada por haber vuelto a caminar a pesar de este veneno en las piernas. Tal vez algún día me mate, tal vez me deje inválida. Bueno, por lo menos, si muero, me voy a ir sabiendo que lo maté.
Me pareció que se me helaba la sangre en las venas mientras ella se bajaba la pernera del pantalón. Si alguien lo había visto en la plaza, nadie se atrevió a decir nada sobre el asunto, ni tampoco a acercarse. Y yo ya tenía suficiente por un día. Así que di un paso atrás y me recompuse de lo que ella me había dicho, de lo que me había mostrado.
—Gracias por las advertencias —le dije.
Su atención se desvió hacia algo detrás de mí y me dedicó una sonrisa levemente divertida.
—Buena suerte.
Entonces, una mano delgada se me aferró al antebrazo y me arrastró hacia ella. Yo sabía que era Nesta antes de volverme.
—Son peligrosos —susurró ella, los dedos clavados en mi brazo mientras me arrastraba para alejarme de la mercenaria—. No te acerques a ellos de nuevo.
La miré durante un momento, y después a Elain, que tenía la cara pálida y tensa.
—¿Hay algo que yo tenga que saber? —pregunté con calma. No recordaba la última vez que Nesta hubiera tratado de advertirme contra algo. Elain era la única que se molestaba en cuidarme.
—Son brutos, se quedan con todas la monedas que pueden…, hasta por la fuerza.
Yo eché una mirada a la mercenaria, que seguía examinando sus nuevas pieles.
—¿Te ha robado?
—Ella no —murmuró Elain—. Otro que pasaba. Solo teníamos unas pocas monedas y él se puso nervioso, pero…
—¿Por qué no lo denunciaste… o me lo dijiste a mí?
—¿Qué habrías hecho? —se burló Nesta—. ¿Desafiarlo a una pelea con un arco y unas flechas? ¿Y quién en esta cloaca se preocuparía si denunciáramos algo?
—¿Y tu Tomas Mandray? —pregunté con frialdad.
Los ojos de Nesta relampaguearon, pero en ese momento hubo un movimiento detrás de mí y me dedicó lo que supongo que era una sonrisa dulce… Seguramente recordó el dinero que yo llevaba conmigo.
—Tu amigo te espera.
Me di la vuelta. Y sí, Isaac nos miraba desde el otro lado de la plaza, los brazos cruzados, el cuerpo recostado contra un edificio. Aunque era el hijo primogénito del único granjero rico de nuestra aldea, estaba delgado a causa del invierno; ya no le brillaba el cabello castaño. Bastante buen mozo, de voz suave y reservado, pero con una especie de oscuridad que le corría por dentro, esa oscuridad que nos hacía acercarnos: la comprensión compartida de la desdicha profunda en nuestras vidas presentes y también futuras.
Nos habíamos conocido vagamente hacía años —cuando mi familia había llegado a la aldea—, pero nunca había pensado demasiado en él hasta que una tarde, por casualidad, nos encontramos caminando en la misma dirección por la calle principal. Solo conversamos sobre los huevos que él estaba llevando al mercado, y yo admiré los colores del interior de la canasta: marrones y tostados, celestes y verdes claros. Simple, fácil, tal vez un poquito incómodo, pero por lo menos me acompañó a la choza y me sentí con menos… con menos soledad. Una semana más tarde, lo empujé al granero decrépito.
Él había sido mi primer amante y el único en los dos años que siguieron. A veces nos encontrábamos todas las noches durante una semana seguida; otras, pasábamos un mes sin vernos. Pero siempre era igual: una avalancha de ropas desprendidas y alientos unidos y lenguas y dientes. Ocasionalmente hablábamos, o más bien hablaba él sobre las presiones y las cargas que le imponía su padre. Con frecuencia, no cruzábamos ni una palabra. No puedo decir que la forma en que hacíamos el amor fuera particularmente experta, pero seguía siendo un alivio, un respiro, un poquito de egoísmo.
No había amor entre los dos y nunca lo había habido —por lo menos no eso que yo suponía que querían decir otros cuando hablaban de amor—, y, sin embargo, algo se había desplomado dentro de mí cuando él dijo que muy pronto se iba a casar. Mi desesperación no llegaba a tanto como para pedirle que nos viéramos después de la boda, aún no.
Isaac inclinó la cabeza en un gesto familiar y después se alejó calle abajo, directo hacia las afueras de la aldea y hacia el viejo granero, donde se quedaría esperando. Nunca escondíamos mucho nuestros encuentros, aunque tomábamos medidas para que no fueran demasiado obvios.
Nesta chasqueó la lengua y cruzó los brazos.
—Espero que estéis tomando precauciones.
—Es un poquito tarde para preocuparse —dije. Pero sí, tomábamos precauciones. Como yo no podía permitírmelo, Isaac bebía el brebaje anticonceptivo. Sabía que yo no lo tocaría sin que lo hubiera hecho.
Busqué en el bolsillo y saqué una moneda de veinte marcas. Elain dejó escapar un jadeo y yo ni me molesté en mirar a ninguna de mis hermanas mientras la ponía en la palma de su mano y les decía:
—Os veré en casa.
Más tarde, después de cenar otra vez venado, cuando estábamos todos reunidos alrededor del fuego durante la hora tranquila que sigue a la comida, miré cómo mis hermanas susurraban y se reían. Se habían gastado todo el dinero que les había dado, no sabía en qué, aunque Elain había llevado a casa un nuevo cincel para las tallas de madera de mi padre. La capa y las botas que tanto les habían preocupado las habían pagado demasiado caras. Pero no me enfrenté a ellas por eso, no cuando Nesta salió una vez más a partir leña sin que yo se lo pidiera. Por suerte, habíamos podido evitar toda confrontación con los hijos de los benditos.
Mi padre estaba medio dormido en su silla, el bastón sobre la rodilla torcida. Un
momento tan bueno como cualquier otro para sacar el tema de Tomas Mandray y
Nesta. Yo me volví y abrí la boca.
Pero en ese instante, me ensordeció un rugido y mis hermanas gritaron; la nieve
entró en la habitación y una forma enorme, furiosa, apareció en el umbral.
Este libro es de la autora Sarah J. Maas.
He adquirido esta obra y me he tomado la libertad de compartirla en mi sitio web para mis suscriptores. Si deseas apoyar a la autora y obtener tu propio ejemplar, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: