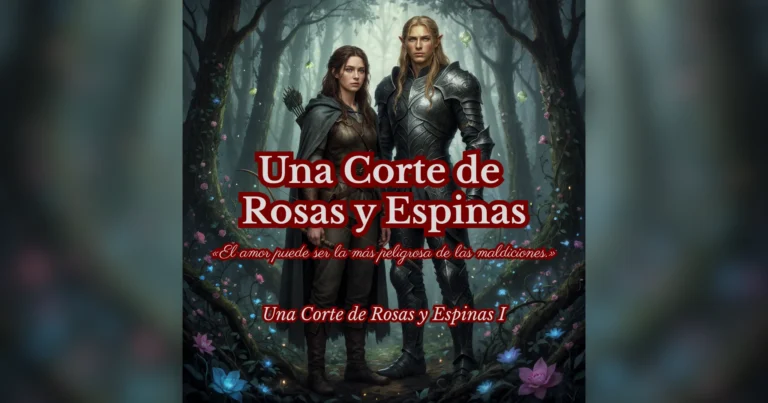Una corte de Rosas y Espinas
Una corte de rosas y espinas I
«El amor puede ser la más peligrosa de las maldiciones.»
Capítulo II
Una corte de Rosas y Espinas
Una corte de rosas y espinas I
Capítulo II…
El sol se había puesto para cuando salí del bosque. Las rodillas me temblaban. Tenía las manos completamente entumecidas, heladas alrededor de las patas de la cierva. Ni siquiera el cuerpo muerto podía aislarme de ese frío cada vez más profundo.
El mundo estaba bañado en tonos de azul oscuro, interrumpidos solo por ejes de luz de color amarillo que escapaban de las ventanas cerradas de nuestra choza medio derruida. Era como caminar a través de una pintura viviente, un momento fugaz de quietud mientras los azules cambiaban deprisa hacia una oscuridad más sólida.
Seguí andando trabajosamente por el sendero, mis pies empujados por el hambre que tenía, al borde del desmayo, y por último oí la algarabía de las voces de mis hermanas que acudían a recibirme. No necesitaba entender las palabras para saber que con toda probabilidad estaban charlando sobre algún joven o sobre las cintas que habían visto en la aldea cuando deberían haber estado partiendo leña, pero de todos modos sonreí un poquito.
Golpeé las botas contra el marco de piedra de la puerta para sacarme la nieve. Cayeron algunos pedazos de hielo desde las piedras grises de la choza, y por debajo aparecieron las marcas medio borradas que estaban talladas en el umbral. Una vez, mi padre había convencido a un charlatán ambulante para que aceptara tallar unos dibujos contra el mal que eran capaces de infligirnos los inmortales a cambio de una de sus esculturas de madera. Era tan poco lo que mi padre había podido hacer por nosotras que yo no había tenido corazón para decirle que esas inscripciones eran inútiles… y, sin duda, falsas. Los mortales no tenían magia, no poseían ni un pequeño fragmento de la fuerza superior, de la velocidad de los inmortales o los altos fae. El hombre, que decía tener sangre de alto fae en las venas, sangre de sus antepasados, se había limitado a tallar rulos y remolinos y runas alrededor de la puerta y las ventanas, había musitado unas palabras sin sentido y se había ido en zigzag hacia el sendero.
Abrí la puerta de golpe. El picaporte congelado de hierro me mordió la piel como una víbora. El calor y la luz me cegaron cuando me deslicé hacia el interior.
—¡Feyre! —El jadeo suave de Elain me rozó las orejas, y parpadeé devolviéndole el brillo del fuego; entonces, vi a la segunda de mis hermanas, las dos mayores que yo. Aunque envuelta en una manta raída, llevaba el cabello entre dorado y castaño que teníamos las tres perfectamente peinado y recogido sobre la cabeza. Ocho años de pobreza no le habían arrancado el deseo de ser hermosa.
—¿De dónde has sacado eso? —La corriente del hambre erosionaba sus palabras como un río subterráneo y les daba un filo muy común en las últimas semanas. No mencionó la sangre que me cubría el cuerpo. Yo había dejado de esperar hacía ya mucho que alguna de ellas notara de verdad que llegaba de los bosques todas las tardes. Por lo menos hasta que tuvieran hambre de nuevo. Pero claro…, mi madre no les había hecho jurar nada cuando estaban de pie junto a su lecho de muerte. Tomé aire para calmarme mientras bajaba la cierva del hombro. Esta golpeó la mesa de madera con un ruido fuerte, y una taza de cerámica tembló en el otro extremo.
—¿De dónde crees que puedo haberla sacado? —Yo tenía la voz ronca; las palabras me quemaron cuando me salieron de los labios. Mi padre y Nesta seguían calentándose las manos en silencio junto al hogar; como siempre, mi hermana mayor lo ignoraba de forma cuidadosa. Separé la piel del lobo del cuerpo de la cierva y, después de sacarme las botas y ponerlas junto a la puerta, me volví hacia Elain. Sus ojos marrones, exactamente iguales a los de mi padre, seguían fijos en la cierva.
—¿Te va a llevar mucho limpiarla? —Yo tendría que hacerlo, claro. No ella. No los demás. Nunca había visto las manos de mis hermanas sucias de sangre y pelo. Hasta había aprendido a preparar y a trocear mis presas siguiendo las instrucciones de otros.
Elain se apoyó la mano contra el vientre, con toda probabilidad tan vacío y dolorido como el mío. No es que Elain fuera cruel. No como Nesta, que había nacido con una mueca burlona en la cara. No, es que a veces Elain… parecía que no entendía. No era maldad lo que hacía que nunca se ofreciera a ayudar; era algo más simple: no se le ocurría que tal vez fuera necesario que tuviera que ensuciarse las manos. Todavía no estaba segura de si ella realmente no entendía que éramos pobres, pobres de verdad, o si se negaba a aceptarlo. Eso no me había impedido usar el poco dinero que tenía para comprarle semillas para el jardín que ella cultivaba en los meses más tibios.
Y no le había impedido a ella comprarme tres latitas de pintura —rojo, amarillo y azul— el mismo verano en que yo había conseguido la flecha de madera de fresno. Era el único regalo que me había hecho Elain, y los dibujos seguían ahí, en nuestra casa, aunque la pintura ya se estuviera cuarteando y desvaneciendo: pequeñas enredaderas y flores alrededor de las ventanas y los umbrales y en los bordes de las cosas; rulos de fuego en las piedras que rodeaban el hogar. Aquel verano, apenas tenía un minuto libre decoraba nuestra casa con colores, a veces escondía dibujos delicados en el interior de los cajones, detrás de las cortinas raídas, por debajo de las sillas y la mesa.
No habíamos vuelto a tener un verano así.
—Feyre —retumbó desde el fuego el rumor profundo de la voz de mi padre. Su barba oscura estaba bien cortada, la cara impecable, como las de mis hermanas—. ¡Qué suerte has tenido hoy! ¡Qué abundancia nos has traído!
Junto a mi padre, Nesta resopló con desprecio. No era ninguna sorpresa. Todo tipo de halago dirigido a cualquiera —yo, Elain, otros aldeanos— le provocaba un gesto de desprecio. Y ridiculizaba las palabras que dijera papá.
Yo me incorporé. Estaba demasiado cansada para permanecer de pie, pero apoyé una mano en la mesa junto a la cierva mientras miraba a Nesta. De todos nosotros, ella era la que había sufrido más la pérdida de nuestra fortuna. Había desarrollado un gran resentimiento contra papá desde el momento en que dejamos la finca, sobre todo después de aquel día espantoso en que uno de los acreedores acudió a mostrarnos lo enojado que estaba por la merma de su inversión.
Pero por lo menos Nesta no nos llenaba la cabeza con charlas inútiles sobre cómo recuperar nuestra riqueza, como hacía papá. Ella se limitaba a gastar el dinero que yo no escondía y raramente se preocupaba por reconocer la presencia de los pasos renqueantes de papá. Había días en los que yo no sabía cuál de nosotros estaba más amargado, quién era el más desdichado de todos.
—Comamos la mitad de la carne esta semana —dije, mirando a la cierva. Su cuerpo ocupaba toda la mesa que nos servía como área de comida, de trabajo y de cocina—. La otra mitad la secaremos —seguí diciendo, aunque sabía que, lo dijera como lo dijese, sería yo la que haría la mayor parte del trabajo—. Y mañana iré al mercado a ver cuánto puedo sacar por las pieles.
Terminé la frase más para mí misma que para ellas. De todos modos, nadie se molestó en demostrar que me había oído.
La pierna maltrecha de mi padre estaba estirada frente a él, bien cerca del fuego. El frío, la lluvia y los cambios de temperatura hacían que le dolieran aún más las terribles heridas que tenía en la rodilla. Había apoyado el sencillo bastón de madera tallada contra la silla —se lo había hecho él mismo—, aunque muchas veces Nesta lo cogía y lo dejaba fuera de su alcance.
Podría conseguir trabajo si no estuviera tan avergonzado de sí mismo, decía Nesta cuando yo me enfurecía por su actitud. Ella lo odiaba por la herida, también, por no haber plantado cara cuando el acreedor y sus matones entraron en la choza y le golpearon la rodilla una y otra y otra vez. Nesta y Elain se habían refugiado en el dormitorio y levantado una barricada contra la puerta. Yo me había quedado y había suplicado y llorado con cada grito de mi padre, con cada crujido de sus huesos. Me había hecho pis encima y después había vomitado en las piedras frente al hogar. Solamente entonces se fueron. Nunca volvimos a verlos.
Habíamos usado una gran parte del dinero que quedaba para pagar al sanador. A mi padre le había llevado seis meses empezar a caminar, un año poder andar un kilómetro. Las monedas que nos llevaba cuando alguien se apiadaba de él lo suficiente como para comprarle lo que tallaba en madera no llegaban para darnos de comer. Hacía cinco años, cuando el dinero desapareció por completo y mi padre siguió sin poder —ni querer— moverse, aceptó que yo fuera a cazar al bosque en cuanto dije que lo haría.
No se había molestado en ponerse de pie desde su asiento junto al fuego, ni siquiera se había molestado en levantar la vista de la madera que estaba tallando. Me dejó que fuera a los bosques letales, llenos de fantasmas, los bosques que temían incluso los cazadores más curtidos. Ahora, en cambio, era un poco más consciente y a veces me ofrecía señales de gratitud, a veces caminaba muy lentamente hasta la aldea para vender sus tallas. No siempre, no demasiado.
—Me encantaría una capa nueva —dijo Elain por fin con un suspiro, en el mismo momento en que Nesta se levantaba y decía:
—Necesito un nuevo par de botas.
Yo me quedé callada —sabía que no tenía que meterme en esas discusiones—, pero miré el par de botas todavía relucientes de Nesta junto a la puerta. A diferencia de esas, las mías, demasiado pequeñas para mí, se habían abierto por las costuras y apenas se podían cerrar con unos cordones muy gastados.
—Pero yo me estoy congelando con esta capa raída —protestó Elain—. Voy a morir congelada. —Fijó los ojos en mí y agregó—: Por favor, Feyre. —Pronunció las dos sílabas de mi nombre, «feyre», en el lamento más horrendo que yo hubiera tenido que soportar jamás, y Nesta chasqueó la lengua dos veces antes de ordenarle que se callara.
Dejé de escucharlas cuando empezaron a discutir sobre quién se quedaría con el dinero de las pieles al día siguiente, y de pronto descubrí a mi padre de pie frente a la mesa, una mano apoyada en ella para sostenerse, mientras inspeccionaba la cierva. Después, dedicó la atención a la piel del lobo gigante. Sus dedos todavía suaves — eran los dedos de un caballero— le dieron la vuelta y trazaron una línea sobre la piel ensangrentada. Yo me puse tensa.
Sus ojos oscuros se volvieron hacia mí.
—¿De dónde has sacado esto, Feyre? —murmuró. Su boca era una línea tensa.
—Del mismo lugar en el que encontré a la cierva —contesté con la misma calma. Las palabras brotaron frías, afiladas.
Posó la mirada sobre el arco y el carcaj que yo llevaba en la espalda, el cuchillo de caza con mango de madera en la cintura. Los ojos de papá se humedecieron.
—El peligro… Feyre…
Señalé la piel con el mentón y no pude esconder la rabia en la voz cuando dije:
—No tuve opción.
Lo que realmente quería decir era: «En general, tú ni siquiera te preocupas por salir de casa. Si no fuera por mí nos moriríamos de hambre. Si no fuera por mí, estaríamos muertos».
—Feyre —repitió él y cerró los ojos.
Mis hermanas se habían callado y yo levanté la vista a tiempo para ver a Nesta arrugar la nariz con gesto despectivo. Me levantó la capa.
—Hueles igual que un gorrino que acaba de revolcarse en su propia suciedad. ¿No podrías tratar de fingir que no eres una campesina ignorante?
No dejé que se me notara la forma en que me quemaban, me dolían, esas palabras. Cuando nuestra familia perdió la fortuna, yo era demasiado pequeña para haber aprendido más que lo mínimo en cuanto a modales, lectura y escritura, y Nesta nunca dejaba que yo lo olvidara.
Dio un paso atrás y se pasó un dedo sobre sus cabellos, entre castaños y dorados, bien trenzados.
—Sácate esa ropa asquerosa.
Me tomé mi tiempo y lo hice, tragándome las palabras que tenía ganas de ladrarle. Era tres años mayor y parecía más joven que yo; sus mejillas doradas siempre teñidas de un rosado delicado, vibrante.
—¿Podrías calentar un bol de agua y añadir leña al fuego?
Pero mientras lo pedía me fijé en la pila de leña. Solamente quedaban cinco troncos.
—Pensé que ibas a cortar un poco hoy.
Nesta se miró las uñas largas y cuidadas.
—Odio partir leña. Siempre me lleno de astillas. —Levantó la vista debajo de las pestañas oscuras. De todos nosotros, ella era la que más se parecía a mamá, sobre todo cuando quería algo—. Además, Feyre —añadió haciendo pucheros—, ¡tú lo haces mucho mejor! Lo haces en la mitad del tiempo que yo. Tienes las manos que se necesitan para ese trabajo…, ya están tan encallecidas…
Se me tensó la mandíbula.
—Por favor —le dije mientras me esforzaba por calmar la respiración, sabiendo que una discusión era lo último que quería en ese momento, lo último que necesitaba —. Por favor, levántate al amanecer y parte un poco de leña. —Me desabotoné la parte superior de la túnica—. O vamos a desayunar sin fuego.
Ella levantó las cejas.
—¡No pienso hacer tal cosa!
Pero yo ya me alejaba hacia la segunda habitación, mucho más pequeña, que era el lugar donde dormíamos mis hermanas y yo. Elain murmuró una suave petición a Nesta y consiguió un siseo como respuesta. Miré por encima de mi hombro y señalé la cierva.
—Preparad los cuchillos —dije sin molestarme en suavizar la voz—. Voy a cambiarme de ropa. —No esperé respuesta y cerré la puerta detrás de mí.
La habitación era lo suficientemente grande como para contener una cómoda desvencijada y la enorme cama de madera en la que dormíamos las tres. Era lo único que quedaba de nuestra antigua riqueza y había sido un regalo de bodas encargado por mi padre para mi madre. Era la cama en la que habíamos nacido y la cama en la que había muerto mi madre. Yo había pintado muchas cosas en casa en esos años, pero nunca había tocado la cama.
Coloqué la ropa en la cómoda, fruncí el entrecejo frente a las violetas y las rosas que había pintado en los tiradores del cajón de Elain, las llamas furiosas en el de Nesta y el cielo nocturno —remolinos de estrellas amarillas porque no había conseguido pintura blanca— en el mío. Lo había hecho para darle brillo a una habitación oscura. Ellas nunca dijeron nada al respecto. No sé por qué yo esperaba que lo hicieran.
Sollocé y tuve que hacer un esfuerzo para no dejarme caer sobre la cama.
Cenamos ciervo asado esa noche. Puesto que ya sabía que no serviría de nada, me callé cuando todos nos servimos una segunda pequeña porción antes de que yo dijera que ya era suficiente. Me pasaría el día siguiente preparando lo que quedaba de las partes comestibles de la cierva para el consumo y después dedicaría algunas horas a limpiar bien las pieles antes de llevarlas al mercado. Conocía a algunos vendedores que tal vez estuvieran interesados, aunque ninguno iba a pagarme el precio que yo pretendía. Pero el dinero era el dinero, y no tenía tiempo ni fondos suficientes para viajar hasta el primer pueblo grande y buscar una oferta mejor.
Chupé bien el tenedor y saboreé lo que quedaba de la grasa alrededor del metal. Deslicé la lengua sobre los dientes torcidos: el tenedor era parte de un botín miserable que había salvado mi padre de las habitaciones de los sirvientes mientras los acreedores saqueaban la finca. Todos los cubiertos estaban desaparejados, pero era mejor que usar los dedos. Habíamos vendido hacía ya mucho los que pertenecían a la dote de mi madre.
Mi madre. Imperiosa y fría con sus hijas, alegre y deslumbrante con los amigos y visitantes que frecuentaban su propiedad, amorosa con mi padre, la única persona a la que realmente amaba y respetaba. Le encantaban las fiestas, tanto que no tenía tiempo para hacer nada conmigo, excepto pensar si, en el futuro, mis habilidades crecientes para dibujar y pintar me asegurarían un esposo. Si hubiera vivido lo suficiente para ver cómo se esfumaba nuestra riqueza, habría quedado destrozada, más todavía que mi padre. Tal vez había sido una suerte para ella morir cuando lo hizo.
En cualquier caso, ahora teníamos más comida para nosotros.
No quedaba nada de ella en la choza, excepto la cama de madera y la promesa que yo le había hecho.
Cada vez que miraba hacia algún horizonte, cada vez que me preguntaba si no era mejor seguir caminando y caminando y no mirar atrás, oía la promesa que le había hecho hacía once años, cuando ella se iba desvaneciendo en su lecho de muerte. «No os separéis y cuida de ellos». Yo le dije que sí; era demasiado joven para preguntar por qué no les había pedido eso a mis hermanas mayores, por qué no se lo había pedido a mi padre. Yo se lo había jurado, y después ella había muerto, y en nuestro miserable mundo humano —sostenido solamente por la promesa de los altos fae, que tenía ya cinco siglos—, en nuestro mundo que había olvidado los nombres de nuestros dioses, una promesa era ley; una promesa era dinero; una promesa era una obligación.
Había veces en que odiaba a mi madre por haberme hecho prometer eso. Tal vez, en el delirio de la fiebre, no se dio cuenta de lo que me pedía. O tal vez la cercanía de la muerte le había dado alguna claridad sobre la verdadera naturaleza de sus hijas y su marido.
Dejé el tenedor y miré las llamas de nuestra pequeña hoguera que bailaban sobre los troncos que aún quedaban. Estiré las piernas doloridas debajo de la mesa.
Me volví hacia mis hermanas. Como siempre, Nesta se quejaba de los aldeanos: no tenían modales, no tenían gracia, no tenían idea de lo fea que era la tela de la ropa que usaban y fingían que era tan fina como la seda o la gasa. Desde que nos habíamos quedado sin fortuna, los amigos que ellas habían tenido las ignoraban escrupulosamente, por lo que mis hermanas se paseaban como si los campesinos jóvenes de la aldea fueran un círculo social de segunda clase.
Tomé un trago de mi taza de agua caliente —ya no podíamos permitirnos el lujo de tomar té— mientras Nesta seguía con la historia que le estaba contando a Elain.
—Y entonces yo le dije a él: «Si vos creéis que me lo podéis preguntar como si nada, señor, ¡creo que voy a decir que no!». ¿Y sabes qué dijo Tomas? —Tenía los brazos apoyados sobre la mesa y los ojos muy abiertos. Elain negó con la cabeza.
—¿Tomas Mandray? —interrumpí—. ¿El segundo hijo del leñador?
Los ojos entre azules y grises de Nesta se entrecerraron.
—Sí —respondió, y se dio la vuelta para dirigirse de nuevo a Elain.
—¿Qué quiere? —Miré a mi padre. Ninguna reacción, ninguna señal de alarma o de que estuviera escuchando siquiera. Perdido en la niebla que le había cubierto la memoria, fuera la que fuese, sonreía sin énfasis a su adorada Elain, la única de nosotras que se molestaba en dirigirle la palabra.
—Quiere casarse con ella —dijo Elain con voz soñadora.
Yo parpadeé. Nesta inclinó la cabeza a un lado. Había visto ese movimiento en algunos predadores. A veces me preguntaba si, en el caso de que ella no hubiera estado tan preocupada por su pérdida de estatus, ese acero constante no podría habernos ayudado a sobrevivir, incluso a mejorar.
—¿Algún problema, Feyre? —Pronunció mi nombre como un insulto, y apreté la mandíbula hasta que me dolió.
Mi padre se movió en su asiento, parpadeando, y aunque yo sabía que era una estupidez responder a las provocaciones de Nesta, dije:
—¿No puedes partir leña para nosotros pero quieres casarte con el hijo del leñador?
Nesta enderezó los hombros.
—Yo pensé que querías que Elain y yo nos fuéramos de esta casa, que nos casáramos, para tener tiempo de pintar tus gloriosas obras de arte. —Hizo un gesto de desprecio hacia las flores de planta dedalera que yo había pintado a lo largo del borde de la mesa, los colores demasiado oscuros y demasiado azules, sin ninguna de las motas blancas que adornaban la parte interior de las corolas; pero bueno, aunque me torturara no tener pintura blanca, me las había arreglado bien para hacer algo tan defectuoso y tan duradero.
Reprimí las ganas de cubrir la pintura con la mano. Tal vez al día siguiente la sacara de la mesa raspándola.
—Te aseguro —le dije— que el día que quieras casarte con alguien que valga la pena, voy a ir enseguida a su casa y voy a entregarte personalmente. Pero no vas a casarte con Tomas.
La mirada de Nesta se volvió desafiante.
—No hay nada que puedas hacer para impedirlo. Clare Beddor me ha dicho esta mañana que Tomas se me va a declarar uno de estos días, que ya lo tiene decidido. Así no tendré que comer más estas sobras. —Y agregó con una sonrisita—: Por lo menos yo no tengo que recurrir a revolcarme en el heno con Isaac Hale. Como un animal.
Mi padre dejó escapar una tos avergonzada y miró su jergón junto al fuego. Ya fuera por miedo o por sentimiento de culpa, él nunca había dicho ni una palabra contra Nesta, y por lo que parecía no pensaba empezar ahora, aunque fuera la primera vez que oía hablar de Isaac.
Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa mientras la miraba fijamente. Elain apartó la mano del lugar donde la había apoyado, cerca de las mías, como si la suciedad y la sangre que había debajo de mis uñas pudiera saltar hacia su piel de porcelana.
—La familia de Tomas apenas si está mejor que la nuestra —dije, tratando de no gruñir—. Serías otra boca que alimentar, nada más. Si él no se da cuenta de eso, sus padres sí.
Pero Tomas se daba cuenta. Ya nos habíamos encontrado en los bosques, y yo había visto el brillo del hambre desesperada en esos ojos cuando él me vio acechando un grupo de conejos. Nunca había matado a otro ser humano, pero ese día sentí que mi cuchillo de caza era como un peso al costado del cuerpo. Desde entonces me había mantenido lejos de él.
—No podemos pagar una dote —continué yo, y aunque tenía el tono firme, mi voz se calmó—. Para ninguna de vosotras. —Si Nesta quería irse, que se fuera. Bien. Estaría un paso más cerca de alcanzar ese futuro pacífico, glorioso, una casa tranquila y suficiente comida y tiempo para pintar. Pero no teníamos nada, absolutamente nada, para atraer a ningún pretendiente, nada que llevara a que alguien alejara a mis hermanas de mí.
—Estamos enamorados —declaró Nesta, y Elain asintió. Casi solté una carcajada. ¿Cuándo había pasado ella de llorar a los posibles pretendientes aristócratas a poner ojos de cordero degollado por un campesino?
—El amor no llena el estómago —le repliqué, mirándola con dureza a los ojos.
Como si yo la hubiera golpeado, Nesta saltó del asiento.
—Estás celosa, es eso. Oí decir por ahí que Isaac se va a casar con una chica de la aldea de Campo Verde por una buena dote.
Yo también lo había oído; Isaac había estado hablando de ello en nuestro último encuentro.
—¿Celosa? —dije despacio, llevando muy adentro mi furia para esconderla—. No tenemos nada que ofrecerles…, ni dote ni ganado…, nada. Tal vez Tomas quiera casarse contigo, pero para él, tú… tú eres una carga.
—¿Qué sabes tú? —jadeó Nesta—. Tú eres una bestia medio salvaje y tienes el descaro de ladrar órdenes a los demás todo el día y toda la noche. Sigue así y un día… un día, Feyre, no vas a tener a nadie que te recuerde, a nadie le va a importar que hayas existido. —Se marchó furiosa, y Elain salió corriendo tras ella, llamándola para ofrecerle su apoyo, su consuelo. Cerraron la puerta del dormitorio con tanta fuerza que los platos temblaron en sus estantes.
Había oído esas palabras antes y sabía que ella las repetía solamente porque yo me había sentido muy mal la primera vez que me las escupió. De todos modos, me seguían doliendo.
Tomé un largo trago de la taza desportillada. El banco de madera de mi padre crujió cuando él se movió. Tomé otro trago y dije:
—Deberías tratar de hablar con ella.
Él examinaba una marca de carbón sobre la mesa.
—¿Qué voy a decirle? Si es amor…
—No puede ser amor, no por parte de él. No con esta familia horrible. Ya he visto cómo actúa Tomas en la aldea… Hay una sola cosa que quiere de Nesta, y no es su mano en matri…
—Necesitamos esperanza tanto como necesitamos pan y carne —me interrumpió él, con los ojos claros durante un momento extraño—. Necesitamos esperanza para seguir adelante. Así que, por favor, déjale a tu hermana su esperanza, Feyre. Deja que se imagine una vida mejor. Un mundo mejor.
Me puse de pie, los puños apretados, pero no había adónde huir en nuestra choza de dos habitaciones. Miré la pintura de las flores de dedalera descoloridas que había pintado en el borde de la mesa. Las flores más cercanas al exterior estaban descascarilladas y desvaídas, el fragmento más bajo del tallo completamente borrado. En unos años habría desaparecido… no quedaría ninguna marca, nada que indicara que alguna vez habían estado ahí. Que yo había estado ahí.
Cuando levanté la vista hacia mi padre, mi mirada era dura.
—Eso no existe.
Este libro es de la autora Sarah J. Maas.
He adquirido esta obra y me he tomado la libertad de compartirla en mi sitio web para mis suscriptores. Si deseas apoyar a la autora y obtener tu propio ejemplar, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: